Crónicas de un convaleciente crónico, (XII)
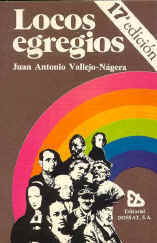
4.
Hasta el encontronazo con mi intento de ocultación, a la edad de trece años, suponía a mi condición psíquica como la habitual en el conjunto del género humano. Tras mi fracaso en este trabajo me trasladaron temporalmente al hospital infantil.
Tras un delicioso coma desperté en una cama extraña, sin apenas recordar mi nombre y, desde luego, sin conciencia del lugar donde me hallaba. Mi primer pensamiento fue la decepción del fallido intento y las molestias del gotero apuntalado en la vena mi brazo. Mi abuelo miraba por la ventana sumido en sus pensamientos. Cuando descubrió que había despertado abandonó la habitación gritando para informar a todos los presentes de mi nuevo estado de conciencia en mi inconsciencia del nulo recuerdo. Ignoro el tiempo que pasó hasta que la memoria retornó a mi sesera. Durante mi convalencia fui sometido a varias pruebas físicas. Tras tediosas conversaciones con médicos con el afán interrogatorio de un oficial de las SS los facultativos se decantaron por el tratamiento psicológico. Una mujer muy amable me sometió a unas pruebas rutinarias para medir mi inteligencia y no sé muy bien qué más. Al psiquiatra, un señor vetusto y serio, apenas lo atisbé a través de la rendija de la puerta entreabierta de su despacho. Me causó una impresión desagradable.
Las conclusiones a las que llegaron las autoridades sanitarias respecto a mi persona fueron las siguientes: la imperiosa necesidad de adoptar una fe católica o de cualquier otro tipo, la obligación de estudiar al menos dos carreras y, lo más importante, según me trasladaron, se reducía a la necesidad inexcusable de aprenderme los husos y costumbres de las manecillas del reloj, al tiempo que me instruía en la natación y montaba en bicicleta. Reconozco que esto último me dejó pasmado, pero a mi pesar cumplí los designios de la pitonisa psiquiatríca una vez abandoné el hospital. Gracias a mi estancia en ese apacible lugar conseguí dos cosas fundamentales: en primer lugar no asistí a las aburridas clases de mi colegio durante mi estancia de encamado y luego una serie de libros sobre el rey Arturo que me regaló mi madre el primer día de mi vuelta al mundo, antes de integrarme en el hogar.
También en el hospital me ejecutaron pruebas cuyo nombre desconozco y que básicamente se reducían en adornarme la cabeza con cables de diversos colores. La conclusión de tal estudio fue que había sufrido diversas depresiones. La palabra “depresión” la escuché entonces por vez primera. Me sentí como si fuera un puritano que hubiera contraído ladillas tras un escarceo ignominioso.
En esos días comprendí que mi estado melancólico no era el habitual, que existían personas felices, aunque sólo fuera por unos momentos, y que todo aquello convergía en el cruce de caminos de una enfermedad. Por otra parte, a pesar de mi tendencia depresiva, se me informó que las crisis agudas las provocaban fenómenos externos, por lo tanto, a mi estado al vértice de la muerte me habían conducido agentes externos. Tras un minucioso interrogatorio los expertos señalaron a dos individuos: el que se denomina mi padre y el profesor Isaías. Al segundo sugirieron que lo denunciaran mis padres a las autoridades escolares y, respecto al primer asunto, que lo tratáramos con unas pautas familiares a las que nunca tuve acceso.
Tras mi retorno a casa se ocultaron los medicamentos y el que se denomina mi padre me obligó por las tardes a realizar ejercicios de caligrafía insufribles. Por lo demás, el ambiente prosiguió como de costumbre.
Aunque en la actualidad se insiste en el término “depresivo”, a un servidor le resulta más atractivo el adjetivo melancólico. En la actualidad múltiples libros de psiquiatras, sociólogos, médicos de diversa catadura, catedráticos de numismática, antropólogos, antropófagos, aficionados al country y, sorprendentemente, incluso algunos escritores, se han ocupado del tema en volúmenes de diverso rigor. En mi caso prefiero aquellos en los que se nos denomina locos sin paliativos. Ahí queda el interesante Locos egregios de Juan Antonio Vallejo-Nágera. Pero ninguno de estos libros puede medirse con el extraordinario Anatomía de la melancolía de Robert Burton.
Burton, que fue contemporáneo de Shakespeare, no sólo recopiló los datos que en su tiempo se conocían sobre este padecimiento, desde los antiguos hasta los escolásticos pasando por sus contemporáneos, sino que produjo una auténtica enciclopedia del saber siglos antes de la creada oficialmente durante la ilustración por los franceses D’Alembert, Diderot y Voltaire, entre otros.
0 comentarios