Crónicas de un convaleciente crónico, (XXII)
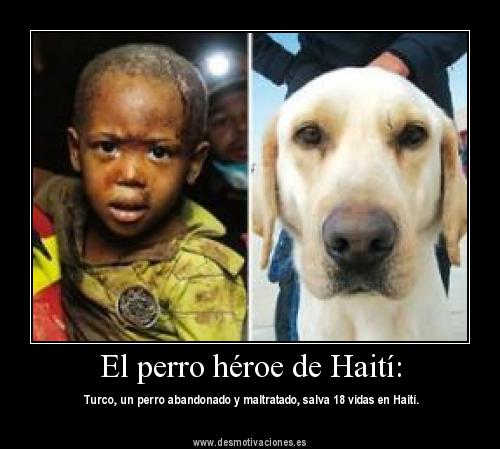
A los seis meses de la separación el padre perdido y desoído en el templo regresó a casa. En mis carnes se abrió la decepción y el temor, con temblor. Si bien el naufrago devuelto a la orilla durante los primeros días disimuló su auténtica naturaleza, pronto volvió a la rutina.
El momento crucial aconteció durante una comida de verano. Mientras mareaba con mi cuchara un plato de legumbres hacía participe al repatriado de algunos de mis problemas y circunstancias del momento. El, según su costumbre, permanecía impasible con los ojos introducidos en las visiones del televisor. Tan sólo se giró hacía mí para preguntarme si me “gustaba el plato”, para continuar advirtiéndome sobre mi situación gastronómica, con su por entonces ya tópica frase: “O te lo terminas pronto o te lanzaré por la ventana”.
Primero me sorprendió que la vecindad a coro no repitiera al unísono tal sonsonete mil veces repetido entre esas mismas paredes. Luego me pareció haberme introducido en un túnel temporal que me había hecho retroceder en mi vida al menos un año. ¿Esto es lo que de nuevo me espera ad infinitud?, me pregunté con aprensión.
Mi madre, contrariada por la postura adoptada por el macho dominante, que ya llevaba unos meses de vuelta con su personalidad en plena efervescencia, me quitó el plato, luego tomó el suyo de la mesa y vertió el contenido por el fregadero. De inmediato pasó a su cuarto y comenzó a hacerle las maletas.
El que se dice mi padre se descompuso. Con su pijama corto de verano, sus piernas centrifugadas con mil punzadas de costurera, su rostro circunspecto que miraba ora a las alturas ora a nosotros, con esa expresión ausente que poseen las cabezas de algunos santos en determinadas tallas, realizaba danzas sufí alrededor de su propio ensimismamiento. Intentó las disculpas, las lágrimas y las escenas más aclamadas por crítica y público donde jugaba a ora soy Dr. Jekyll ora soy Mr. Hide. Pero si uno asiste demasiadas veces a un espectáculo de magia termina la capacidad de sorpresa termina resentida.
Me levanté con cierta calma de a silla, aparté la mesa, me aproximé al sujeto y le sugerí un cambio en los personajes, a partir de ahora ante uno de sus agravios yo sería el que le remitiría por la ventana para que él planeara por los cielos, y comprobar si de este modo remitía su obsesión por el gozo de volar.
Ese día abandonó el hogar el que se decía mi padre y se constituyo mi casa en un territorio libre.
Por las cuestiones propias de las separaciones me vi con el que se denomina mi padre durante un año más o menos, los sábados por la tarde. Él me invitaba a comer, me pedía abundantes licores e intentaba que le relatara todo lo posible sobre mi madre y su entorno, lo que yo procuraba evitar con la destreza del torero que escapa de la cornamenta del toro bruñido.
Dos fueron las principales sesiones antes de mi ruptura definitiva. La primera tuvo lugar en su nuevo domicilio, donde proyectó un concierto de Frank Sinatra mientras me servía licores varios, todo esto sazonado por insultos proferidos contra mi madre y su familia. Ese día a punto estuve de creerme San Jorge y de atajar al dragón con una buena estocada, pero las lágrimas fueron más fuertes que la espada.
La segunda ocasión sin duda debe tenerse por la de más renombre. El sujeto aprovechó que mi madre se encontraba con mis tíos de vacaciones para pedirme un vaso de agua en mi casa. Entonces ya sospeché alguna treta, pero era tal la vergüenza ajena que la situación me procuraba, que le permití el acceso a casa. Una vez allí, mientras me encaminaba a la cocina para llevarle el vaso de agua, él se introdujo deprisa en el cuarto de mi madre. A pesar de mi premura una vez llegué a la habitación con vaso, él se introducía bajo la camisa unos documentos. No tuve la entereza de arrebatárselos, ni de reprocharle nada.
Una vez mi madre volvió de vacaciones comprobó que las escrituras de propiedad del domicilio habían desaparecido. Por tanto fue necesario que ella acometiera los insufribles trámites burocráticos para obtener de nuevo la escritura.
Estaba claro que el sujeto en muchas ocasiones obraba, no tanto para su beneficio, sino con el propósito de ocasionar un trastorno. El mal por el mal.
Así desde tales sucesos me negué a encontrarme con el hombre que dice ser mi padre.
Nos dejó un último recuerdo del que ni siquiera él tiene conciencia. Cuando yo era niño se presentó con un cachorro de pastor alsaciano al que él quería llamar Trostky, pero que, al ser hembra y por algún ignoto giro del destino, se terminó llamando Tosca, como la célebre ópera de Puccini.
Ese animal me acompañó durante mi infancia y juventud, todavía muchos de mis amigos y algunos clientes de la tienda de mi madre lo recuerdan con cariño por su simpatía y gracia.
Todos los domingos, en la hora vespertina, nos reunimos mi madre, el personaje y yo para pasear con el animal por un parque cercano. Si el que se denominaba mi padre encontraba un resto del animal, pues al pasar tantas horas encerrado a veces destrozaba alguna caja de la estantería, entonces el sujeto obligaba a Tosca a tumbarse en el suelo y luego, con el palo de una escoba o fregona, le golpeaba en la espalda. Los aullidos y llantos del animal sonaban tan desgarradores que me tapaba los oídos con las manos. De nada valía que le pidiéramos, mi madre y yo, que dejara de golpear al animal, ni nuestra insistencia ni nuestra exigencia, a veces, durante la afrenta el mango de la escoba o la fregona se partía en dos mitades.
Años más tarde, tras la liberación, Tosca tropezó y se calló por las escaleras que subían de la primera planta a la segunda del negocio de mi madre. El veterinario comprobó su estado y descubrió que el animal tenía varías lesiones en la espalda y que, al caer, se una de esas viejas lesiones se había convertido en la ruptura de parte de la médula espinal. Por tanto, Tosca vivió inmóvil, primero arrastrando las patas traseras, luego también las delanteras, con la cabeza como único guía, ayudada en todo por mi madre hasta que, al fin, el veterinario nos sugirió que la sacrificáramos porque su estado degenerativo resultaba imposible de sobrellevar al propio animal.
Un servidor no asistió a la eutanasia. Pero ese cadáver que jamás vi, ese cadáver que en muchos aspectos es y fue el de mi infancia, en mi memoria luce como el último recuerdo que me dejo el hombre que se decía mi padre.
Y al hilo de mis recuerdos Pascual acude: “Sólo existen dos clases de hombres: Los unos, justos que se creen pecadores; los otros , pecadores que se creen justos”.(1)
(1) Pensamientos, Blaise Pascal, Edición y traducción de Mario Parajón, Cátedra Letras Universales, Madrid, 2008, 562, pág. 242
0 comentarios