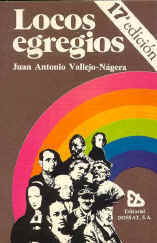Crónicas de un convaleciente crónico, (XV)

Fernández Molina escribió en uno de sus aforismos (musgos) que cuando algunas personas hablaban, -o escribían añado-, sobre poesía no la identificaba con la pretensión ni con el resultado de sus desvelos. Es decir, que no identificaba su poesía con las explicaciones y peroratas que algunos críticos, poetas u opinadores, definen en ocasiones como tal. Ese mismo le sucedía –y le sucede- a un servidor.
Con Antonio Fernández Molina, Fernando Arrabal, José María de Montells, Antonio Beneyto, Josep Soler, Miguel Esquillor, José Antonio Conde, Alicia Silvestre –desde la conversación y la proximidad-, con Federico García Lorca, Cioran, San Juan de la Cruz, William Blake, Juan Eduardo Cirlot, Kundera, James Joyce, Kafka, Ezra Pound, Góngora –desde la distancia del lector- me encuentro con algo que reconozco, tanto en sus poemas como en sus poéticas, en cambio con otros nombres –que omito como siempre que establezco un juicio de valor negativo- me sucede lo contrario. En algunas tertulias escucho la palabra poesía y comienzo a temblar. ¿Qué sacarán del caparazón? ¿Sentimentalismo? ¿Frustración? ¿O lo mismo que hizo el creativo Piezo Manzoni en 1961 al exhibir y embasar sus excrementos y que acertadamente identificó como “mierda de artista? El pavor, da paso al temblor y al horror.
Con excepción de la tertulia que organizaba Angela Ibáñez durante la etapa de mis mocedades, donde conocí a Antonio Fernández Molina, en el café Dalí de mi ciudad de natalicio, esos encuentros me aterran. No porque sea misántropo, que lo soy, ni porque sea asocial, que también lo soy, sino porque suponen una pérdida de tiempo, a mi entender, de bajo calibre.
Con mi ritmo existencial me resulta ,en muchas ocasiones, difícil encontrarme con mis amigos, tanto humanos como encuadernados, por lo tanto, si olfateo, como hace un perro o un gato con la lluvia, la pérdida de tiempo, como el oro puro entre los dedos de un febril buscador de metal áureo, en el mismo instante de mi certeza comienza a subirme la ira desde el hígado y el estómago hasta la garganta, luego se traslada a las manos, pasa a mi boca, entonces comienzo a extraer exabruptos como un mago sacaría palomas desde la cueva de su dentadura, y, finalmente, asciende por mi cabeza, entonces siento que preciso golpear al contrario con algo contundente, o, en ese mismo instante, me quema la necesidad de lanzarme a la escapada para no enterrarme en mi propia ira.
El tiempo es un valor al que se menosprecia. Por desgracia, nuestra conciencia se encuentra limitada entre cuatro paredes, que son el cuerpo, por lo tanto el deterioro no nos resulta ajeno, dependemos de las necesidades básicas: alimentarnos, dormir, defecar, respirar… y añado a la lista que ustedes prefieran dos acciones: crear y divertirse. Con la excusa de la mecanización, la productividad, el trabajo se asume que con la mirada puesta en un concepto pueril de éxito, de este modo el individuo derrama en tierra la semilla que es el tiempo, se pone en venta a cambio de dinero, de la subsistencia para la fantasía, para la libertad. ¿Libertad? Si el trabajo consume todo el tiempo, ¿cuándo eres libre? Nunca. Si no creas nada, si sólo consumes, o sirves a una cadena de abastecimiento para que aumente la cuenta de un tercero que contabiliza millones como una máquina en funcionamiento según una estructura “caótica”, ¿qué provecho aportas a la sociedad?. ¿Qué hacemos de importante con nuestra vida? ¿Qué éxito contemplamos? ¿Un ascenso? ¿Un descenso? ¿Una derivada? ¿Un derrape en el mediana? La vanidad es un peligro que se alimenta con la energía, la consume y después deja cenizas sin posibilidad de resurrección.
Me gusta hablar por teléfono con el compositor y escritor Josep Soler porque siempre termina o comienza su conversación con la palabra “aquí estoy trabajando”. Y entonces me pregunto ¿estará componiendo, escribiendo un texto, un poema, revisando alguna pieza, orquestando? Su respiración contiene el aliento de la creatividad y me la contagia. No deja de resultarme ignoto el porqué personas a las que admiro y, con una edad superior a la mía, me insuflan el gusto por el trabajo, por el de verdad, claro está, en mi caso, por el trabajo creativo, no por las cuestiones mecánicas propias de una editorial, o cualquier otro tipo de trabajos. Mientras suceden estos encuentros me siento como si saliera de un estado de embriaguez y me invaden unos deseos inexcusables de ponerme a trabajar en mis apuntes, a veces, casi no puedo reprimirme ni unos segundos. Se ha convertido en lugar común la reflexión sobre la juventud y la regeneración que los de menor edad tienen sobre sus mayores. Pues bien, a mí me sucede lo contrario, hasta tal punto que, a veces, me he sentido como si me apropiara de algo que no me pertenece. Ignoro si a ellos les inunda la apatía tras conversar conmigo.
En los momentos gloriosos siento a la escritura como una pulsión que sustituye a mis latidos y me parece sentir cómo esas aristas de fonemas bombean mi sangre por todo el cuerpo. Es frecuente que durante el acto creativo pierda la conciencia, por eso, me resulta difícil retomar mis escritos para su revisión recién terminados, es necesario un tiempo, una pausa, para tomar distancia y acometerlos con una mirada que desbroce los restos del vendaval. Durante el momento culminante soy capaz de la mayor barbaridad ortográfica y de la mayor osadía conceptual, con o sin justificación. Adiestrarme para alcanzar una mínima exigencia en este aspecto me ha costado años de reiterada tozudez por mi parte. Ahora, a veces, consigo algún resultado presentable. Pero si bien durante unos años atrás he contenido ese huracán de fuego que siento crepitar de tarde en tarde en mi estómago, en la actualidad dejo que el dragón se apodere de mí con frecuencia, el filtro va pasando a transformarse en una oquedad por donde la corriente pasa. Mi intención inmediata, en este sentido, radica en la construcción de puentes.
Asir la llama.