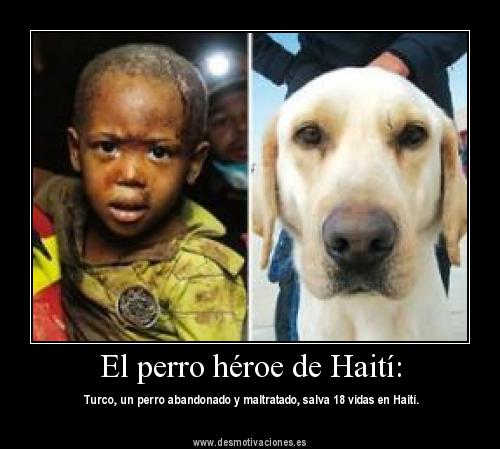Crónicas de un convaleciente crónico,(XXIII)

7. La fortuna de los vencidos
A una hora próxima a las luces de la madrugada, en el día de la víspera de la festividad de El Pilar de 1957, sonó al timbre en casa de mis abuelos, dos mujeres. Se trataba de dos hermanas, amigas de una prima de mi abuela, enfermera en Madrid, que les había proporcionado las señas de la casa por si no encontraban alojamiento durante su visita a la ciudad de Zaragoza con motivo de las fiestas ya citadas. Las acompañaba un hombre de estatura que tendía a la baja. Mi abuela separó de su lecho a mi abuelo, que durmió en el suelo durante los días de la visita, y tras cambiar las sábanas ambas hermanas fueron instaladas en ese cuarto como refugiadas del furor turístico de las fiestas mayores de la ciudad.
El hombre que las acompañaba, su hermano, más tarde supieron mis abuelos y mis tíos-abuelos que era un tal Carlos Sánchez de Rojas y Romeo, a la sazón Coronel Capellán Castrense de la 5ª región militar.
Tras ese primer encuentro que se prolongó durante los días que las hermanas del Coronel Castrense pasaron en Zaragoza nació, por uno de esos misterios inexplicables de la raza humana, una familiaridad que rozaba la sanguineidad.
Mi abuela, de forma desinteresada y como si de un pariente se tratara, se brindo a limpiarle a don Carlos, como le llamaban en mi casa, la ropa y a planchársela.
El capellán cenaba una vez por semana, con preferencia los miércoles, en la cocina de mis abuelos. Mi tío-abuelo Manuel le dijo en una declaración de absoluta confianza con don Carlos: “Si usted quiere bendecir la mesa hágalo, pero disculpe que no le acompañemos, puesto que somos anarquistas y nuestros ideales no encajan con ese rito”. A lo que la máxima autoridad eclesiástica-militar de la ciudad, encargado de saludar al entonces jefe de estado Francisco Franco cuando visitaba la ciudad, respondió: “No me importa. Además yo pasé la guerra en Madrid, en zona roja y no puede decir que conmigo se portaran mal”. Así durante las múltiples cenas que compartieron el sacerdote bendecía la mesa y se santiguaba acompañado por el silencio y el gesto imperturbable del resto de comensales.
Así el destino unió a lo que podríamos denominar puntas del iceberg de la España enfrentada en la Guerra Civil: mi familia anarcosindicalista y un Coronel Capellán Castrense. Si, como era costumbre, la policía hubiera visitado a mis abuelos en uno de los días previos al paso de una alta autoridad del régimen por la ciudad, para comprobar la documentación y que no se preparaba ningún atentado, ¿qué hubiera ocurrido al encontrarse en casa de unos supuestos “rebeldes” con don Carlos? La escena de por sí daría para un sainete, para un buen sainete, pero no tengo noticias de que tal encuentro se produjera.
Llegada la edad en que mi madre debía tomar la comunión don Carlos le comentó que consultara en su colegio María Auxiliadora, de las monjas salesianas, si ellas permitían que un “curica”, según su expresión, amigo de la familia fuera el que realizara la Eucaristía de ese día y celebrara el Sacramento. Mi madre lo consultó y se le negaron tal posibilidad de manera tajante pero, tras presentar la tarjeta del Coronel Capellán Castrense de manera milagrosa las hermanas mudaron su parecer y permitieron de muy buen grado que fuera don Carlos el que le diera la comunión a mi madre. De paso se tomó la determinación de darle la comunión y el bautismo de un tirón a mi tío, con trece años.
A menudo mi madre acompañaba a don Carlos en algunos de sus quehaceres, así ambos se paseaban por las altas instancias del ejército de la época en Zaragoza donde, según recuerda mi madre, se contaban a menudo chistes sobre Franco y se vivía cada visita del jefe de Estado como un suplicio, tanto por lo mixtificador de su carácter como por lo engorroso de la situación.
Mis abuelos incluso llegaron a visitar en Madrid el piso de las hermanas y la madre de don Carlos durante unas breves vacaciones.
A principios de los años 60 mis abuelos, que no habían pasado por el obligatorio rito de la boda eclesiástica, para soliviantar los impedimentos legales que el régimen imponía a los hijos de soltera contrajeron nupcias en Zaragoza, en la Iglesia de Santa Engracia, en una ceremonia oficiada por su amigo don CarlosSánchez de Rojas. Mi madre tenía por entonces unos ocho años y mi tío quince.
En las tertulias que seguían a las cenas de hermandad entre don Carlos y mis abuelos se debatía con una libertad de política, de la guerra, de las experiencias de los presentes en la misma y, hasta en cierta ocasión, invitó don Carlos a mis abuelos a una audiencia en Zaragoza durante una visita de Franco. A lo que al parecer respondió mi abuelo: “Si es para ponerle una bomba…”. Lo que hizo que don Carlos estallara en una sincera carcajada.
Encuentro en mis visitas por Internet encuentro para mi sorpresa una autobiografía de Eliseo Remolar Villalba, un camarada de mis abuelos y de mi tios abuelosAntonio Malo y Manuel Rasal, incluso familiar de éste último. En esas páginas bajo el título de Sólo unas preguntas (Memorias de un combatiente) encuentro la siguiente narración que incluyo literalmente(1), si bien difiere algo en lo que me ha sido relatado por mi entorno familiar, lo considero un testimonio de primer orden porque añade el punto de visto de una tercera persona, así como por otras referencias que se realizan en la obra tanto a la casa de mis abuelos como a mis familiares:
Dos mujeres, buscando posada, fueron a parar a un piso de S. José donde vivían unos anarquistas, eran altas horas de la noche y no era cuestión que aquellas mujeres siguieran su búsqueda por lo que decidieron alojarlas. Al día siguiente, después de desayunar quisieron pagar su estancia y los anarquistas que las recogieron les dijeron que no lo habían hecho por negocio, que no tenían que pagar nada. Las señoras muy agradecidas se marcharon y dijeron que ya tendrían noticias de ellas.
Meses mas tarde llegó a esa vivienda un cura de sotana (entonces no se estilaba la ropa de paisano) preguntando por los anarquistas que le abrieron la puerta pero sin hacerlo pasar. Se identificó el cura como hermano de una de aquellas señoras y se ofreció para lo que fuese necesario. Ni caso le hicieron.
Pasó algún tiempo mas (el que la persigue la mata) el cura a fuerza de hacer visi-tas consiguió introducirse en aquella casa. Resultó ser el Teniente Coronel, en funciones de coronel, Vicario Castrense de la 5º Zona D. Carlos Sánchez de Rojas. Mas tarde y sobre todo en cuaresma era un invitado semanal, especialmente en los días de vigilia que no hay que decir que por la ideología de aquella casa no se guardaba.
Allí conocí a D. Carlos, hombre campechano, dicharachero y aparentemente bastante tolerante. Al verlo se acordaba uno de las famosas palabras del Papa León X "que bien vivimos a costa de la historia de Cristo". Sin embargo luego tuvimos ocasión de conocerlo mejor e incluso de tratar a sus hermanas. Era un hombre honesto y bondadoso, era de derechas, naturalmente , pero de una derecha civilizada.
Sin embargo tenía su historia,
Un día hablándole cura de sus andanzas durante la guerra por Madrid le comentó algo a Antonio Malo que hizo que este le dijera
--Entonces usted es el famoso
Padre Cuervo
- Durante la guerra fue uno de los máximos responsables del aparato del General Franco en el Madrid republicano, uno de los jefes de la de la Quinta Columna.
--- ¿Cómo sabes tu eso?
--- Mire, D. Carlos, yo también hice algunos trabajos de información para la República y entre colegas.... –ambos se echaron a reír con el asombro de los presentes
Nuestras relaciones con él estuvieron siempre dentro de la máxima cortesía y sin hipocresía por ninguna parte.
(1) Los interesados encontrarán el texto completo en edición digital, prólogo y notas de Eliseo Remolar Pérez en el siguiente enlace: http://es.scribd.com/doc/45917516/Remolar-E-Solo-Unas-Preguntas